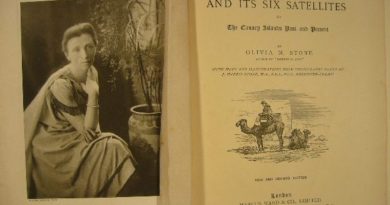Carta de despedida de un fusilado al amanecer
Tenía que estar agotado, con el cansancio metido hasta los huesos. Y aturdido. Tenía que tener el rostro demacrado, haber adelgazado unos diez kilos en apenas dos semanas y parecer mucho más viejo. Fernando Egea, malagueño de veintiocho años, socialista y farmacéutico de Agaete, estaba preso desde la víspera de Santiago. Las tropas nacionales que desembarcaron del guardacostas Arcila lo habían descubierto junto a su mujer Herminia Dos Santos, al diputado comunista Eduardo Suárez y al consejero del Cabildo Pedro Delgado, escondidos en una cueva de un barranco que moría en la abrupta costa de La Aldea. Primero lo encerraron en la Prisión Provincial. Luego, tras la farsa de juicio al que los sometieron, pasó al campo de concentración de La Isleta, donde ahora se encuentra encarcelado. Hace apenas cuatro días que lo habían juzgado y condenado a muerte por rebelión. Hacía una eternidad, esos mismos cuatro días, que no veía a su mujer, a Herminia, la joven de Guía que a pesar de su aspecto dulce y afable tenía una determinación y tenacidad incuestionables. Herminia estaba embarazada. Por eso le consolaba pensar que ella había tenido mejor suerte que él. El tribunal le había perdonado la vida a cambio de pasar veintiséis años y ocho meses en prisión y aunque tuviera que enfrentarse a una vejación insoportable, que incluiría desde raparle el pelo a soportar en silencio los insultos y escupitajos de soldados y simpatizantes, Fernando soñaba en su celda que quizás no tendría que cumplir íntegramente la pena y podría volver a disfrutar, con el hijo que esperaba, la vida en libertad.
Aquí no se derramará una gota de sangre, había subrayado Fernando a los más de quinientos voluntarios que se presentaron en el Morro la tarde del dieciocho de julio para defender la República de los militares alzados. Por las ideas se puede morir, pero nunca se mata, les advirtió. Como Delegado del Gobierno para la zona norte, encabezó y dirigió la resistencia de Guía, Gáldar y Agaete. Tan pronto se confirmó el alzamiento, dio la orden de arrestar y encerrar a los principales falangistas y derechistas de la comarca. Pero aquí no se fusila a nadie, indicó a los alcaldes del norte en una reunión. Y durante los cuatro días que duró la resistencia, en el norte no murió nadie. Ni por las balas ni por la guadaña.
Era jueves, cinco de agosto, y caía la tarde sobre la isla. Lo habían sacado de la celda esposado y lo habían conducido hasta aquella pequeña habitación donde tan solo había un almanaque colgado en la pared con el recuento de los días señalados con una cruz y una radio Phillips sobre una mesa en la que sonaba muy bajo un pasodoble que no alcanzaba a reconocer. Aislada, frente a él, había otra mesa, más pequeña, con una máquina de escribir y dos sillas. Una era en la que él permanecía sentado y desde la que había mirado, a través de la única ventana abierta, el perfil de las montañas y la bandera republicana que, izada en aquel mástil solitario era sacudida con violencia por el viento. Qué fuerte sopla aún el alisio, pensó con extrañeza. La otra silla la había ocupado un joven soldado mal uniformado que había recibido la orden de teclear las palabras que él le dictara. Puede despedirse por carta de quién quiera, le había dicho el sargento que había entrado en la habitación junto con el soldado y que había apagado la radio con evidente malestar. Menos de su mujer, puntualizó. Tiene cinco minutos. Ni uno más, advirtió antes de salir.
Querido padre
Cuando iba a ser un hecho nuestra unión. Cuando por última vez en la vida nos íbamos a reunir, ha querido el destino truncar nuestras ilusiones y cruelmente ha hecho rodar mi cabeza.
En la vida de todo hombre es un accidente previsto el de la muerte. Por el mero hecho de nacer se sabe que se tiene que morir. Por eso este paso no me asusta. Alguna vez había de pasar y es ahora cuando pasa.
Muero tranquilo y sereno. Muero valiente, porque muero con la conciencia tranquila de no haber hecho daño a nadie.
Adiós padre. Dejo un hijo en el vientre de mi mujer. Vela por él. Era toda mi ilusión. No lo abandones.
Un abrazo fuerte de tu Nando.
El seis de agosto, La Isleta despertó con un estruendo seco e inédito. La misma luz que abrazaba la ciudad, iluminaba los cuerpos inertes de Fernando Egea y Eduardo Suárez. Eran los primeros prisioneros políticos que fusilaba en Canarias la guerra civil que acababa de comenzar. Cuando el soldado del pelotón encargado de comprobar el fallecimiento de los reos volteó el desplomado cuerpo de Fernando, descubrió que aún tenía los ojos abiertos. Había rechazado la venda que le ofrecieron porque quería ver desde el paredón los primeros rayos del amanecer.
Publicado en la revista PELLAGOFIO nº 39 (2ª época, febrero 2016)